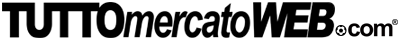Mi padre

Caímos mi padre y yo de rodillas sobre el suelo de la salita y nos dimos un abrazo que iba para eterno cuando mi madre abortó la magia con uno de sus "dejad de hacer el tonto". La felicidad se había desplazado como un impulso eléctrico y en perfecta comunión. Sobre nosotros brillaba la televisión con una maraña de jugadores vestidos de blanco que brincaban extasiados. Amavisca acababa de cerrar la manita de la venganza abriendo, de paso, uno de esos momentos paterno/filiales que te acompañan para siempre.
Hace demasiado de aquello, año 95 o así. Por entonces ver al Madrid era una cita de sagrado carácter familiar y ante la que no cabían planes alternativos. Durante un tiempo la convocatoria era de tres, mi padre, mi hermano y yo. Juntos pasamos de todo: partidos radiados por Héctor del Mar desde una Alemania implacable, la veneración a Juanito, la Quinta del Buitre y sus cinco ligas, Prosinecki fumando en Las Gaunas y la frustración de las copas de Europa que nunca llegaban. Con quince años se me pasó la mitad del pavo cuando Butragueño mandó al cielo de Eindhoven un mano a mano y mi padre le endiñó una patada al mueble más cercano. Todavía no eran de Ikea y la estantería aguantó el embiste. Esos pasajes de rabia también bailan entre mis recuerdos.
Pero lo que abunda en la caja tonta de mi memoria es vida, misteriosa dama cuya vertiente pasional está liderada -en lo que a mi familia concierne- por el Madrid. Un día mi hermano voló del nido. Años después lo haría yo. Le dejamos el vacío a nuestro viejo que, desde entonces, es incapaz de encarar un partido si no es en diferido y con la garantía de un desenlace agradable. Real Madrid Televisión representa para él lo más parecido al cielo que existe en la Tierra, un espacio gozoso donde no existe el crimen y siempre ganan los buenos. Cumplida una edad, y eso que se mantiene lozano y hercúleo, prefiere no coquetear con la realidad. Los nervios alcanzaron tal grado que de lo de Mijatovic en Amsterdam tuvo noticias por el clamor del vecindario. Y no muy claras, por cierto, ya que el pobre no discernía si el griterío tenía su origen en la perfidia antimadridista del 5ºJ o en alguna casa gobernada por el bien y el orden.
El caso es que ahora el patriarca de los Huerta solo hace excepción a su rutina cuando coincide con sus vástagos, que le arrastramos. La última vez fue un 1-2 en el Nou Camp, con Cristiano pidiendo una tranquilidad que, lejos de dirigirse a la grada, yo tomé, en ingenua ensoñación, como una carta certificada del portugués a mi padre. "Obrigado", rumié para mis adentros sin que nadie lo notara.
Ahora, parte de nuestra existencia en común se ha convertido en un largo período de espera entre cada uno de esos partidos que los hombres de la casa acometemos en grupo. Sucede en pocas ocasiones, bañadas por el caramelo de una excepcionalidad de la que conviene saborear hasta los saques de banda. Mañana, un domingo cualquiera de agosto, será para nosotros un día señalado, pues toca una de esas citas. Buscaremos un garito a orillas del Cantábrico y, entre anchoas o lo que se tercie, reconoceremos en una tele panorámica algo de lo que fuimos y de lo que seguimos siendo.
Ya que nos ponemos, mi madre nos recordará que estamos medio tontos si se nos va la emoción de las manos. Mi hermano formulará contadas y agudas apreciaciones. Yo pondré mi dosis de fatalismo. Y mi padre, como tantos madridistas curtidos que andan
por ahí, sentirá ese pellizco de emoción de quien disfruta del presente con la certeza de haber dejado una herencia de incalculable valor a su descendencia...
Ser del Madrid. Y serlo juntos.